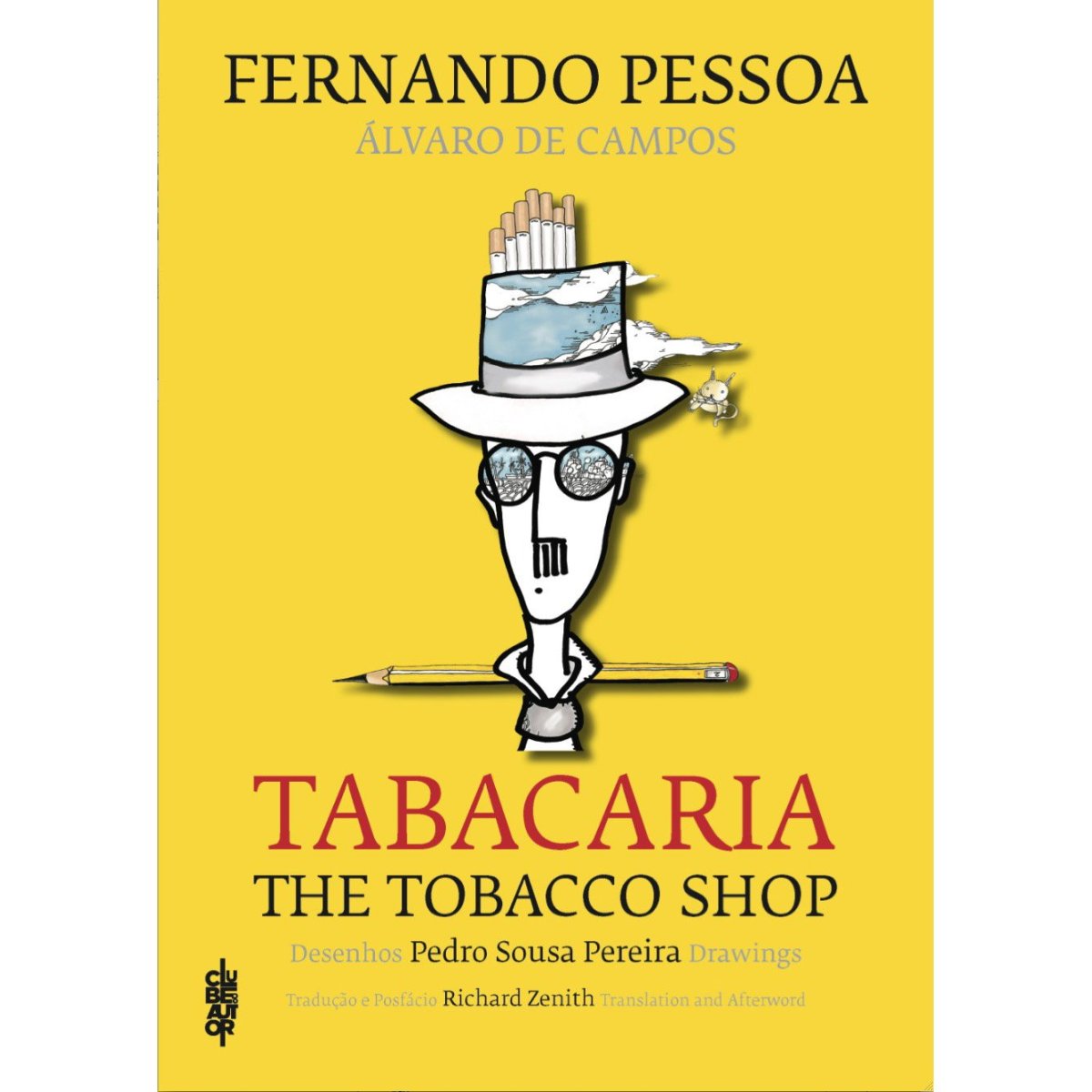Era el mes de octubre y por aquellos días no circundaba noticia alguna en el pueblo de cuanto ocurría en el mundo. Pocos eran los viajeros que llegaban por esos dulces caminos, hipnotizados para siempre, en una tierra aromada de pan en todos los amaneceres. Las escasas luces, hacían que el pueblo desapareciera por la noche entre el follaje de los árboles y los caminos hechos de tierra.
Vagaban algunas nubes. Fue por esos días cuando Felicita apareció una tarde, justo en el instante en que la lluvia azotaba la tierra, y con ella llegó ese aroma que se desprende de las grietas y de los otoñales árboles mojados. El viento iba y venía solitario agitando los maizales, y el monte era un remanso de colores violáceos.
Felicita sorprendió a todos con su llegada. En los suaves caminos de tierra lo primero que notaron los pobladores fueron sus pies desnudos. Se oyó decir al sabio del pueblo que andar descalzo sobre la tierra era la mejor forma de percibir el alma de los lugares.
Las trenzas de los cabellos de Felicita eran gruesas y de color azabache, y ondeaban más abajo de sus hombros. Era de tez morena y usaba una blusa de manta que contenía sus minúsculos senos. Tenía esos extraños ojos profundos y anaranjados, y eran como faros encendiéndose despacio. Sus labios, al hablar, mostraban una dentadura blanca igual que el tallo de los ciricotes.
Como es natural, las mujeres del pueblo, supersticiosas, la miraron con desagrado y con recelo. La verdad es que Felicita, aunque nadie supo de dónde vino y hasta algunos argumentaron que era la viva reencarnación de Ixchel, era una joven dotada de una hermosura superior. Solo los locos ignorarían ese lenguaje mundano que transige la belleza.
En el pueblo las mujeres estaban acostumbradas a quedarse en casa haciendo las labores domésticas. Los hombres las dejaban al cuidado de sus hijos y, ellos, hombres de campo, se dedicaban con esmero a la siembra y cosecha del maíz, el frijol y la calabaza. Gran parte del día permanecían en sus milpas entregados a los claroscuros del monte.
A Felicita no se le conocía labor ni familia alguna; pero todos los días se le veía en el mercado del pueblo adquiriendo frutas, pan y verduras. Aunque era bella y sonreía, muchos hombres sufrieron su desprecio. Una tarde, por ejemplo, Feliciano, un joven herrero, decidió ir hasta la puerta de su casa a llevarle flores de cundiamor, y le cantó con tanto agrado las mejores canciones, pero nada de ello suavizó el pecho de Felicita.
Pasado algún tiempo, como es costumbre, corrieron rumores y habladurías que se esparcieron como hojas en el aire.
—Sus manos tienen la textura de las flores del flamboyán —decían los hombres despechados que aseguraban haber tenido una aventura con ella.
Nadie sabe qué de cierto tienen esas historias y, aunque no se le conoció hombre alguno, nadie está preparado para los amores imprevistos. El amor es como un reloj de medidas y formas imprevisibles y, aunque el tema del amor es vasto, la mayoría de los amores son historias que ocurren por casos fortuitos de la casualidad, algo más o menos accidentado.
De modo que, como el agua que da vueltas y vueltas alrededor de las piedras buscando un orificio para meterse, así el amor encontró un hueco en el corazón de Felicita. Se enamoró perdidamente de un joven del campo y no hubo días más felices que esos para ella. Los que presenciaron el hecho cuentan que Felicita contrajo matrimonio con el joven en la pequeña capilla del pueblo.
La historia que marcó el encuentro entre Felicita y el joven, ocurrió durante la celebración de las festividades religiosas, en el camino de las cuatro cruces. Ahí Felicita lo vio venir por primera vez como un pájaro con el vuelo sostenido, percibiendo en él una atmósfera magnética y elocuente, con su camisa arremangada, revelando en sus ojos desordenadas manifestaciones de alegría. Así, como dos aguas que se juntan en un mismo río, también ellos se encontraron y se vieron. Al siguiente día ocurrió la magia.
Felicita gozaba de todas las cualidades que llegan con la juventud. La juventud es la edad más plena. Vivía embelesada. Pero así como la puesta memorable de los atardeceres es ilimitadamente efímera, así la dicha se le fue en una exhalación. Felicita enviudó a los pocos días y, de esa mujer hermosa y radiante, solo empezaron a quedar notables síntomas de amargura. Esa fue la primera vez en el pueblo que se le vio llorar con tanta sinceridad.
Para ella, como para muchos otros, el amor y la muerte se constituyeron, aunque sabemos que, desde la era del mito, los hombres han amado y muerto, pese a que la forma de amar y morir vaya cambiando.
Felicita solía ir todas las tardes al camino de las cuatro cruces a llorar desconsoladamente. Pronto la tomaron por loca. Cuentan que, a las pocas semanas de haber enviudado, la encontraron hablando sola por las calles y a su paso esparcía líneas de cal por los caminos. Contaron que, al hacer eso, miraba hacia el monte diciendo que marcaba los caminos por donde el difunto joven regresaría a buscarla.
Algunas noches, que por lo regular se tornaban demasiado oscuras, se le vio recorrer las calles del pueblo acompañada de una jauría de perros flacos y viejos. A veces, se le miraba desde muy temprano sentada en alguna banca de los parques, contemplando el amanecer que se abría con el aullido de los trenes que llegaban de las más prontas ciudades.
Hubo mañanas en que todos los caminos del pueblo amanecieron con grandes y largos tramos pintados de cal. Los campesinos cuentan que Felicita concurría las milpas y que en la tierra enterraba misteriosos objetos.
Los hechos que confirmaron su locura, según la partera del pueblo, fue que en una tarde gris en que llovía a aborrascadas, se le vio por los caminos de cal, desnuda, con los brazos extendidos, mirando en la profundidad del monte. Las mujeres del pueblo, asustadas, organizaron entonces una represión contra Felicita, porque argumentaban que despertaba los instintos más viles de sus hombres. Decidieron entregarla a la comisaría y, a partir de aquel momento, Felicita quedó bajo custodia.
Para humillarla, un día la expusieron a los pobladores frente a todos acusándola de impúdica y libidinosa. Pero aun en la desgracia, su rostro ofrecía sus facciones bastante bellas que sobresalía entre las mujeres.
El guardia de la comisaría contó que Felicita, decía que, por esos caminos de cal, su esposo la visitaba en los tiempos de lluvia para hacerle arrebatadamente el amor. Él sólo reía.
—Le tenía yo compasión —argumentaba.
Pero en un tiempo contó que, por esa época, desde los caminos que conducían a la comisaría, extrañamente aparecían huellas impregnadas en la tierra que venían desde fuera hasta la celda de Felicita.
Con el paso de los años la olvidaron y el pueblo parecía amanecer como antes. Era un horizonte que parpadeaba, que despertaba apenas con rumores. Los transeúntes iban y venían de sus milpas aromados del monte y de la tierra.
Pero pronto los atardeceres se tornaron inauditos…
Era una fría tarde de octubre. Los campos estaban llenos de cempasúchil. La gente regresaba a sus casas después de sus labores cotidianas. Llovía a aborrascadas como nunca antes se sintió llover en el pueblo. El viento era demasiado fuerte que las hojas de los árboles viajaban violentamente por el suelo y el aire. Olía a tierra húmeda. Los perros aullaban y ladraban como vaticinando algo que se aproximaba.
En esa temporada del año las cosas se tornaban más tristes y las casas parecían tener esos oblicuos tonos grisáceos. Las personas, inquietas por el temporal y el escándalo de los perros, salieron a las calles que eran un revoltijo de ramas caídas y regadas. El aire violentaba las calles, movía con vehemencia los arbustos, agasajaba cuanto encontraba a su paso.
Las flores como los muertos reviven en las épocas de lluvia. Al menos eso es lo que dicen. Cesó la tormenta, pero esa misma tarde una densa neblina empezó a cubrir al pueblo. Sobre la comisaría donde yacía encerrada Felicita se miraba a centenares de pájaros revoloteando. Olía a incienso.
De pronto pegó un fuerte rayo que sacudió a todos, pero nadie esperó tal metamorfosis. De la comisaría se vio salir una anciana encorvada y débil que se dirigió por donde antes Felicita, en su juventud, trazó caminos de cal. Entre unos arbustos que colindaban por los senderos que llevaban al monte, se vio un hombre joven que la esperaba. La neblina los cubrió por completo y la lluvia martilleó con más fuerza. Al amanecer, nada se supo de Felicita, pero en el pueblo se percibía un olor inmaculado, y el viento se aporreaba en lo alto de los árboles desvaneciéndose, desvaneciéndose como si se quejara de algo.
por: Roger Israel Ancona Ortega.
Roger Israel Ancona Ortega (Campeche, México. 1989) es narrador y poeta autodidacta. Estudió Literatura por la Universidad Autónoma de Campeche. Sus colaboraciones han sido publicadas en el suplemento dominical Pleamar, del diario Crónica de Campeche y en la revista literaria Bitácora de vuelos (Torreón, México). En 2015, recibió la beca INTERFAZ en la ciudad de Mérida.
.